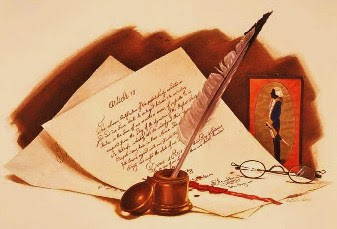
Cartas entrelazadas de dos reyes: Fernando VI fundador del Real sitio de San Fernando de Henares y su esposa Bárbara de Braganza.
Hoy publicamos un texto literario de un vecino del municipio, que refleja el amor de dos reyes: Fernando VI, fundador del Real sitio de San Fernando de Henares, y Bárbara de Braganza princesa portuguesa y después reina consorte de España.  Fernando y Bárbara se enamoraron profundamente y vivieron aislados de la Corte durante el reinado de Felipe V por voluntad de la madrastra del príncipe, la reina Isabel de Farnesio.
Fernando y Bárbara se enamoraron profundamente y vivieron aislados de la Corte durante el reinado de Felipe V por voluntad de la madrastra del príncipe, la reina Isabel de Farnesio.
Fernando VI de España, llamado «el Prudente» o «el Justo» (Madrid, 23 de septiembre de 1713-Villaviciosa de Odón, 10 de agosto de 1759), fue rey de España desde 1746 hasta 1759, tercer hijo de Felipe V y de su primera esposa María Luisa Gabriela de Saboya.
Bárbara de Braganza es recordada como una reina moderada en sus costumbres, mecenas y amante de las artes, así como por el sincero amor y fidelidad que profesó a su marido el rey, y él a ella, cosa no tan frecuente en tiempos de matrimonios políticos o de conveniencia.
Fue la única esposa del rey Fernando VI. A pesar de que su matrimonio, como el de la gran mayoría de los enlaces reales, fue una cuestión de estado, y aunque Bárbara no era una muchacha precisamente agraciada, su cultura, su sensibilidad y su manera de ser enamoraron al entonces Príncipe de Asturias. No sólo a él. Pues pronto se ganaría el afecto de su pueblo y de la corte. Solamente la reina Isabel de Farnesio, madrastra de su esposo, sintió por ella una animadversión hasta el fin de sus días. Pero Bárbara de Braganza supo estar a la altura de las circunstancias y no sólo supo controlar su precaria situación en los años previos al nombramiento de Fernando VI, sino que se convirtió en una pieza clave para su marido en la política exterior de España.
Cartas entrelazadas
Dos cartas que pudieron cruzarse por los caminos de España. Una de ellas, donde la reina refleja la melancolía por la ausencia de su marido. La otra, llena de dolor y melancolía después de conocer la muerte de su esposa. 
Aranjuez, Veintiséis de mayo del año de mil setecientos cincuenta y ocho.
“El sol se cuela tímido y furtivo por el gran ventanal de la habitación. Fernando, tendrías que verlo. Los árboles han florecido fuera. El patio se ha engalanado sin permiso, casi sin que la primavera se haya presentado. La vida explota en Aranjuez como si tuviera prisa en gozar de su plenitud; vaticinando un apocalipsis infundado.
Lástima que solo mis ojos puedan disfrutar de semejante espectáculo, pues mi cuerpo se halla postrado en esta cama, la cual siento ya como extensión inevitable de las piernas. Es el signo del destino, amor. Me gustaría que estuvieras aquí todos los días. Que no tuvieras que atender las necesidades del Reino. Pídele a algún Ministro que liquide las cuentas, que firme los últimos Tratados de conciliación, que supervise las nuevas instituciones, incipientes, que creaste con buen criterio hace unos años. Necesito aprovechar cada instante que pasa junto a tu presencia, majestad, para poder reconciliarme con la poca vida que me queda, que sin querer se me escapa por las vías de un mal que no consigue ser atajado.
Recuerdo cuando me recogiste, de los brazos de mi padre, Rey orgulloso y vetusto, con una reverencia medida. Aún relampaguean en mi memoria los primeros viajes juntos, Versalles, Londres, la Lombardía, los álamos de la Granja, los caminos de la vieja Andalucía; tantos sitios en los que eras recibido como una persona justa, seguidora de tu estirpe y orgullosa de sus principios. Cuantas tertulias gozosas, cuantos bailes gastados en salones incandescentes, siempre con el calor de tu presencia, de tu cercanía a mí, siendo mujer más que reina, y soberana de tu corazón más que de tu hacienda o de los intereses de Estado. Siempre tuve la garantía de que el frío de las estancias palaciegas era paliado por el fuego de tus palabras, por el compromiso que compartes ciegamente entre tu querida España y tu amada esposa…
Qué más puedo decir de ti, sin que haga palidecer la pluma que tiembla en mi mano. Yo, María Magdalena Bárbara, aquella joven que gastaba el tiempo aprendiendo las artes musicales y las obligaciones de futura esposa en Lisboa, en los tiempos de las retóricas y las intrigas por el poder. Una hermosa tarde de verano noté mi corazón arrebatarse y claudicar ante aquel infante Fernando receptivo e iluminado, que posó sus ojos en mi antes que en el brillo de las torres de mi casa; que me dedicó las más tiernas palabras, hurtándolas a los discursos oficiales o a las reuniones de la Casa Real. Yo, que no era la flor más hermosa que tú podías poseer, ni el matrimonio más conveniente para los intereses de tu patria, fui elegida por tu persona para compartir tu vida, tus alegrías y tus desagravios. Desde aquel día en el que el pueblo nos vitoreaba en Badajoz, viajando en una carroza de bendiciones y flores rojas, he sido la mujer más feliz de esta vieja y desconchada Europa.
Ahora que estás lejos; me cuentan que te ocupan los últimos coletazos de la misión que te encomendaste, sobre la reconstrucción de la Marina Española, que tantos vaivenes, destrozos y zarandeos ha sufrido, y que tú te empeñaste hace tiempo ya en volver a convertir en gloriosa. Quiero que recibas esta carta allá donde te encuentres, y que el mensajero que te la entregue en mano te halle en sitio tranquilo y descansado, donde puedas prestar los ojos a estas letras que tanto quieren decir con tan poca fuerza. Me reconforta de tanto dolor la compañía de tus doctores, que son los míos, y del ilustre maestro Scarlatti, que alegra mis tardes con sus composiciones. Lástima que no pueda en estos momentos, tener la energía para acercarme al clave y derramar algunas notas sobre el aire de estos campos castellanos. He recibido cartas de amigos nuestros. De Carlo, cuya voz nos ha transportado tantas veces a dimensiones angelicales. De las hermanas que quedan en el Convento de las Salesas, y que piden con fervor una visita breve, nuestra presencia entre aquellos muros bendecidos; aún pervive el rosal que dejamos allí, como símbolo de nuestro amor y perpetuo agradecimiento por la encomiable labor que allí desarrollan. Todas aquellas tardes en Madrid, todos los poemas leídos en los jardines, todos los abrazos, quiero condensarlos aquí, en este rincón, entre las sábanas, para que mitiguen tu ausencia; para que curen este mal que se me enreda en los huesos y no me deja respirar.
Los rostros de mi estirpe me visitan, en esos instantes en los que me pierdo en conversaciones reflexivas y lamentos sordos. Mi madre, que conservaba la belleza y los ademanes austríacos, y que me duro tan poco, dejándome en el regazo de una mujer que, como sabes, no sentía nada por mí, y así me lo demostró. El olor de aquella ropa majestuosa, en la que sumergía la cara para refugiarme de toda la gente extraña que a menudo nos visitaba, un buen día, como la orquídea que muere, se fue para no regresar nunca. Mi padre, que alternaba su carácter autoritario con gestos de cariño; tan cercano algunas veces, tan irascible otras, no supo encontrarme o no pudo, y gracias a Dios me puso en tus brazos.
Quedo aquí, mi rey, anticipando tu regreso con la melodía de las canciones que susurras cuando descansas en la sala gris, frente al fuego, y que en un principio creías que no podía descifrar, pues estaban compuestas en lengua extranjera. Pronto volverán a posarse en mi frente las manos dulces que atemperan mi calentura, y acompañara tu cuerpo al mío en este lecho donde ahora solo estamos el mal que muerde mi vientre, y yo.
Este sol, que se cuela tímido. Los rayos de luz que anticipan tu presencia, me llenan de esperanza, me acompañan en mi soledad. No hago otra cosa que repetirme: cuando acabe el día, y el sonido de los carruajes me avise de que todos los caballos han llegado, llegarás tú a mí. Derramaré lágrimas, más en esta ocasión serán de dicha al volver a abrazarte.
Bárbara de Braganza.  Castillo Real de Villaviciosa de Odón. Tres de septiembre, del año de mil setecientos cincuenta y ocho.
Castillo Real de Villaviciosa de Odón. Tres de septiembre, del año de mil setecientos cincuenta y ocho.
“No quiero comer, pues me niego a que mi boca se abra si no puede volver a besarte. No quiero recibir el aire, que me ofrece este cielo tan limpio, porque mi pecho se acostumbró a tu olor, dulce miel que endulzaba mi existencia. Me niego a recibir a nadie, porque ingrato me parece el gesto de poder contemplar un rostro, unos ojos, un semblante que pudiera asemejarse al tuyo. Hace una semana que te fuiste, y estoy seguro que muerto en vida soy; un rey vivo, dueño de nada, que no deja de morirse, como un mendigo olvidado en cualquier esquina. Si no me hubieras dado tanto, amada mía, podría ahora volver a mis quehaceres, a gobernar la Corte, la Nación, el mundo entero, con una mancha negra en el alma, pero con la fuerza del Ave Fénix que renace de las cenizas. El tiempo; siempre el tiempo, hubiera curado la sangría violenta de mi alma, como hace siempre, con su oceánico poder. Pero en este caso, las leyes de la naturaleza son sobrepasadas por la muerte de tanta luz… tan cegadora.
Intento asirme a algún asunto banal, a pasajes bellos, sin más argolla que la nada. Todos fueron contigo. Todos estaban colocados en el libro de Oro de nuestra vida, con el broche de la sonrisa y de la mirada. Otras veces me curo el dolor pensando, en empresas que fueron comenzadas y que ahora necesitan del golpe de timón del Soberano. Ahora, en este instante, no puedo siquiera nombrarlas. Todo ha quedado vetado en mí. He quedado atrapado entre el cielo y la tierra al intentar rescatarte de los brazos de la Parca. Pero la parte de mí que, con la vileza de lo no merecido, sigue aquí, no deja de pensar en aquella reina que fue, de los españoles y de su rey, el más limpio espejo de la virtud.
Lázaro, mi ayudante, me pide constantemente que levante los ojos y mire a lo lejos. Todo lo que ha sido creado está delante de la balconada. Un campo extenso, en barbecho, sobre el que vuelan fugazmente las palomas, los mirlos. Las carretas que serpentean por el camino de la Bosía, que lleva al fondo del olmedo, llevando a los labriegos que se ocupan con la siega. ¿Cómo puede ser que el devenir del tiempo, esta rueda del mundo sin sentido pueda rodar, inmisericorde, olvidando tu ausencia, dejándome aquí, huérfano de tu amor, olvidado. Los mares que visité a bordo de aquellos barcos azules ¿se rizarán en olas blancas y enfurecidas, como entonces?.
He tocado cada una de las piedras que cubren esta vetusta habitación; y en cada una de ellas he podido ver las ráfagas distantes de nuestra vida juntos. Aquí mismo, en este rincón escondido, se iluminó la tarde en la que me dijiste que sí, sin ambages, con decisión, proyectando en las pupilas un proyecto alejado de la rigidez de palacio, tibio como agua de manantial, de mujer a hombre. En aquella otra losa irregular, de cuando en cuando, evoco con dolor y arrebatamiento el viaje que nos llevó al Cigarral del Solariego, con aquel camino interminable y polvoriento donde me recitabas la poesía de Juvenal; de pronto, se hace la niebla del pasado, que todo lo difumina, y me traslada a la pinacoteca de Versalles, con la escalinata interminable labrada en los marfiles más blancos que se hayan visto. Esa vez sentí el pálpito de tu sangre a través de la mano; sangre que trotaba acalorada y alegre, como el corcel salvaje.
… Dios… por qué gozar de este aire que no merezco, si ella ya no está. Si pudiera compartir contigo una tarde solitaria, unos instantes comprados al Señor o al mismo Demonio, no iba a permitir el límite cruel de las paredes, ni de las estancias, ni la sombra torpe de los biombos. Gozaríamos de la quietud de la charca del moro, en aquel cortado del río donde el único sobresalto asomaba en el brinco de las tencas o de los barbos. Ven conmigo, llévame contigo, pues no sé ni siquiera quitarme la vida, no me llega el valor, la debilidad me puede, de empuñar el cuchillo y rasgar el velo de Isis, y simplemente irme a tu lado. Imagino quedar postrado, impedido y no poder ni siquiera luchar contra los recuerdos Coge mi brazo, Bárbara. Pega tu cuerpo al mío y caminemos por última vez. Bajemos por la Huerta Grande hasta el Jarama donde discurre el destino, hecho de tiempo y agua. Que nos siga el rumor de los chopos y las hojas que cayeron. Que tu risa encuentre el eco de la bóveda celeste. Que la muerte tema nuestra presencia y la calma que dejan nuestras huellas. Que la vida sea testigo, en estos campos, en este óleo póstumo, de lo que poseemos: Amor real de corona, corazón y manos entrelazadas.  El Rey Fernando VI, fundador del Real sitio San Fernando de Henares, falleció el 10 de agosto de 1759, en Villaviciosa de Odón
El Rey Fernando VI, fundador del Real sitio San Fernando de Henares, falleció el 10 de agosto de 1759, en Villaviciosa de Odón
//autor//: José Tomás Castillo Pérez, vecino del Real Sitio de San Fernando de Henares.
(749)













